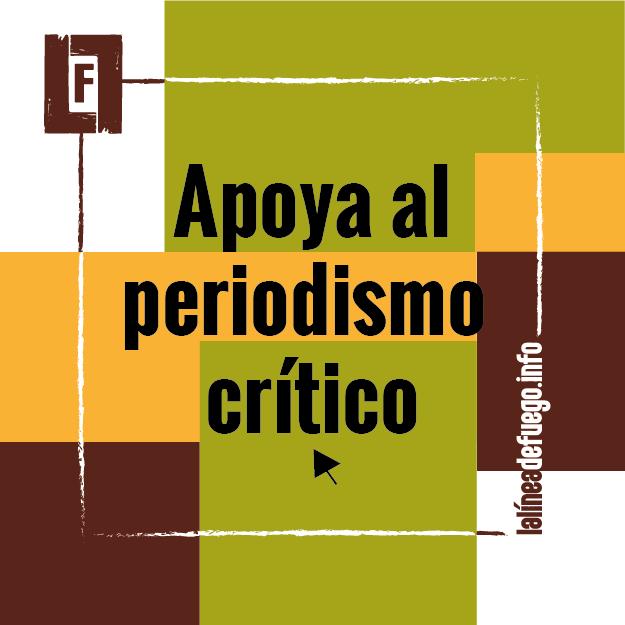Por Diego O. Yépez
“Te digo crónica como podría decirte apuntes al margen, croquis, anotaciones de sucesos, registro de un chisme, una noticia, un recuerdo al que se le saca punta enamoradamente para no olvidar”. Pedro Lemebel. 2019

La palabra hablada es más fuerte que la escritura, aunque digan que se disuelve rápido. Yo no lo creo porque escucho y revivo en mi memoria las historias narradas por mis amigos, mis padres y ahora por Ileana Almeida. Quito estuvo cubierto de sol ese día y bulla de los niños a punto de salir de la escuela. Buenos días le dije por teléfono a una voz cordial y suave. Programamos una cita para el siguiente día y la emoción de volver a ver a esa maestra de semiótica se reflejaba en mi sonrisa. La lucha que llevó años para el reconocimiento de un Estado plurinacional se nota en sus escritos donde no solo habla de la reivindicación de las comunidades indígenas sino del sentimiento de identidad que retrata en su lenguaje.
La casa es amplia, de piedra y madera, Ileana dijo que su Marido Lenin, arquitecto, fue quien la construyó con su sentido estético para que haya luz por todas partes. Libros y pinturas rodean su espacio de trabajo, ambos se acompañan en su jubilación, ambos continúan sus investigaciones, pero lo hacen el uno desde su escritorio ordenado e Ileana en un espacio que solo ella conoce la organización. Nombres y más nombres recordó, personas maravillosas que acompañan los recuerdos y que ahora son parte de los míos. Ponerles rostro a todos es imposible porque unos solo existen en la historia.
Ileana Almeida se refiere a sus amigos más cercanos como gente maravillosa, excepcional, adjetivos que también la describen a ella. Su voz nos acercará a otro lugar que no se queda en sus investigaciones sobre el mundo andino, sino a su lado familiar, cotidiano y lleno de vida por salir a los oídos de alguien. Me imagino a Ileana sentada conversando con mamita Tránsito como ella la llama, o con un vestido blanco lista para salir a una cita en las costas del mar Mediterráneo. Poemas en ruso, en quichua y español se recitaron esa tarde. Ileana es la mujer maestra, poeta, investigadora, luchadora por los derechos de los indígenas, pero también es la mujer dulce, soñadora, amable llena de historias que saltan de su ser para quedarse en los que la admiramos.
Salvar los símbolos significa salvar la cultura
Detrás de Ileana hay partes de un polylepis, la figura del árbol de papel que solo habita Suramérica y que al igual que las letras de Ileana vuelan por la habitación.
Soy Ileana Almeida, soy máster en filología, trabajé como profesora de ruso en un instituto que pusimos con una amiga, cuando regresé de Moscú. Trabajé por pocos años porque la gente que iba no tenía interés en aprender ruso, sino que querían ver qué era eso porque en ese tiempo era desconocido. Dos o tres siguieron aprendiendo con nosotras y llegaron a un grado avanzado del ruso. Cerramos el instituto porque tenía muy pocos alumnos.
Después de eso fui a trabajar a la embajada soviética, ese fue un trabajo muy agradable porque leíamos Memorias de Adriano de Margarita Yourcenar. Los alumnos que tenía eran el embajador y su mujer. Ellos eran filólogos y especialistas en Roma Imperial, era muy interesante porque leíamos el libro y no solo analizamos la lengua sino la cultura. Ellos conocían perfectamente ese ambiente, conocían la ciudad, las vías, las colinas, las costumbres, hasta el nombre de los muebles sabían. Entonces se hizo muy interesante ejercitar el español. Nos poníamos debajo de un árbol y nos trasladábamos a Roma, nos trasladábamos de siglos y hablábamos sobre cultura romana y practicaban conmigo el español. En realidad, fue un trabajo muy lindo. Los embajadores fueron destinados a otro país.
Luego de eso fui a dar clases en la Universidad Central, daba Historia de las civilizaciones antiguas, era una materia que a los estudiantes les encantaba, para que se acordaran de lo enseñado, les daba a los estudiantes nombres de los personajes históricos por algún parecido que pudieran tener, a uno le puse Nabucodonosor, emperador de Babilonia, porque era moreno con los ojos claros, tenía un rostro especial. Los compañeros le decían el Nabuco.
Veíamos Sumeria, Asiria, Babilonia, luego Egipto, Roma y Grecia, ahí acababa esa parte y venía para América, daba un poco de los mayas y aztecas y luego me dedicaba a los Incas largo tiempo, me detenía muchísimo. Entonces, pasé algunos años en Arquitectura donde daba las civilizaciones antiguas.
Un día de casualidad me encontré con el decano de Comunicación, Alberto Maldonado. Él me preguntó si quería ir a trabajar en la facultad de Comunicación, le dije que sí, pero sin examen de admisión y me dijo vienes y das desde mañana Semiótica de la cultura. Me basé fundamentalmente en Semiótica de la cultura de Yuri Lotman.
Una época tiene un código cultural, no siempre coinciden cultura y código, pero para tener una referencia son importantes los conceptos. Me enfoqué en los lenguajes del cine, de la literatura, del arte, para el análisis del lenguaje de la literatura, tomamos algunos relatos de J.L. Borges: Caín y Abel, El laberinto, el Aleph, compraba libros en las librerías y regalaba a algunos alumnos, les obsequiaba para que tuvieran un recuerdo de mí. Bueno, en eso pasé en la universidad cuarenta y dos años hasta que me jubilé.
He dado conferencias, charlas en otras universidades, como en la Andina, en la Flacso, sobre el Estado plurinacional que es un tema controvertido.
Ahora como ya no estoy en la universidad hago investigación. Investigo sobre los símbolos de la cultura quechua/quichua. No solo escribí sobre el cóndor, sino también sobre el halcón, la llama, el Amaru, o sea la serpiente. Ahora estoy escribiendo sobre el árbol sagrado de los quechuas, el quishuar.
En eso estoy, haciendo investigaciones sobre la cultura, tratando de salvar los símbolos de una cultura, porque salvar los símbolos significa salvar la cultura.
He tenido una vida que en todas sus etapas ha sido interesante
-Ileana vivió la rusa socialista y plurinacional, esa experiencia enriquece las historias que después fueron apareciendo en su vida. Pero su infancia hace que pueda mirar la realidad de su tiempo con ojos de empatía y cierta nostalgia.
-Sabes que he tenido una vida que en todas las etapas ha sido interesante por las experiencias adquiridas.
Cuando era niña me gustaba muchísimo ir con mi papá, que era abogado, a la comunidad de los salasacas, en Tungurahua. Mi papá estaba defendiendo un juicio que la comunidad tenía contra los hacendados. Siempre ha habido la lucha de las comunidades indígenas contra los hacendados porque las comunidades estaban dentro de las haciendas, los hacendados no les han dejado en paz a los indígenas. Cuando se han independizado, de alguna manera, siempre ha habido conflictos por el agua, por la tierra. Eso me gustaba y hasta ahora me sigue gustando, ir a las comunidades, son territorios pacíficos, sin carros, sin pitos, sin mayores ruidos, la gente como se conocen todos, son amables. No digo que no haya problemas, ha habido cosas muy graves entre comuneros, pero por lo general los comuneros son parientes o muy cercanos unos a otros. Entonces se hace un ambiente de humanidad, de amistad, de solidaridad y eso me gusta.
He tratado de conocer muchas comunidades, sobre todo las quichuas. Me gusta Cacha que es una comunidad preciosa. Me gustaba mucho Tisaleo que ya no es comunidad sino parroquia. Me gustaba ir a las comunidades donde era líder Luis Montaluisa. También iba mucho a Peguche. Ahí conocí la casa del Ariruma que tiene cerca de la cascada, conozco a sus hijos. Tanto iba a Peguche que conseguí unos compadres. Tengo varios, Humberto Muenala papá de una niña Tamia, que es mi ahijada y ahora vive en Nueva York. Tengo otra ahijada que es de apellido Lema, es hija de Marcelo Lema, cuando fuimos a la iglesia esa niña era alta. El cura dijo, han conseguido una madrina más pequeña que la ahijada. También tuve un ahijado hijo de Amado Lema, se llama Tupac Amaru Lema.
Ahora como tú eres literato, te cuento que cuando estudiaba filología, veíamos como una de las materias importantes literatura. Estudiábamos preferentemente la literatura rusa. Ahora hay escritores como García Márquez que dicen que aprendieron a escribir con la literatura rusa, no solamente con Dostoievski y Tolstoi, que son la cima de la literatura, sino que había tantos: Chejov, Gógol, Gorki… Y sobre todo los poetas. Pushkin, es lo máximo para los rusos, para ellos es el autor más amado, más admirado porque ciertamente es el excepcional. Tiene algunos poemas románticos, muy lindos, muy tiernos.
Ya no te digo más porque nos vamos a quedar en el poema. Pero yo una vez fui a un recital sobre la poesía de Pushkin y un gran declamador dijo un poema sobre un árbol y era con tanta fuerza, tan hermoso, con tantas metáforas una tras de otra, que me dio hasta como un mareo y ahí entendí porque Pushkin tiene tanta fuerza.
Aquí fui a dar unas conferencias en la Universidad Católica sobre Pushkin. No es fácil traducir el ruso, para qué voy a hacer una mala traducción si se baja la calidad del poema.
Entre los libros rusos que yo adoro está Ana Karenina. Cada dos o tres años vuelvo a leer Ana Karenina, nunca me canso, nunca me aburro porque siempre voy encontrando más cosas importantes. Si te acordarás que Ana Karenina empieza con una descripción de lo que era la nobleza rusa en ese tiempo. Es muy rusa porque ahí se habla de la comida, de las costumbres, los personajes son muy rusos. No es lo mismo la cultura de la nobleza que la cultura del pueblo. Pero la cultura de la nobleza si tiene algo de la cultura del pueblo cuando es buena cultura.
Al comienzo, de la novela me gustaba leer mucho las costumbres rusas. En una segunda lectura, claro porque un buen libro hay que leerlo varias veces, me impresionaban otras cosas, en cada lectura vas encontrando más elementos. En la segunda lectura me gustaron muchísimo las descripciones que hace Tolstoi sobre el campo. Porque León Tolstoi al final de sus días se comportaba como campesino, labraba la tierra, se vestía como campesino.
Después me quedé algún tiempo en la personalidad de Ana. Como personaje femenino es excepcional, rompió todas las reglas sociales, los prejuicios y no le importó nada. Lo único que ella hacía era recodar con amor y nostalgia a su hijo. Pero ella renunció a su marido, no a su clase, pero sí a la comodidad de la ciudad y se fue a vivir en el campo, era mal vista en la ciudad.
En las últimas lecturas que hice de Ana Karenina comprendí que el personaje principal es Karenina, resultó un hombre comprensivo, solidario que pudo entender el problema del adulterio. Él dio el apellido a la hija que no era suya. Además, me di cuenta que Karenina era investigador y conocedor de otras culturas que había en Rusia y que no eran rusas. Rusia era y sigue siendo un país pluricultural.
Pero como es la vida me gradué con una tesis de lingüística. Unos se graduaron en literatura otros en lingüística y unos terceros en comunicación, eran interesantes las tres ramas. Yo dudé mucho entre literatura y lingüística al final hice sobre las lenguas y no me arrepiento. Yo fui a investigar las lenguas aglutinantes, en el Instituto Lingüístico de Moscú porque quería escribir sobre el quechua. Para mi suerte me tocó con uno de esos sabios que hay en esos institutos especializados, era de apellido Klimov. Con él hablamos mucho sobre el parentesco “no genético”, sino por la relación estructural de lenguas como el kichwa y el turco.
-Te voy a contar algo que todavía no he contado a nadie, yo tengo un libro sobre la morfología de las lenguas aglutinantes en ruso. Ese libro quisiera que se tradujera, pero ¿quién va a traducir? yo ya no tengo fuerza. Si se traduce del ruso al español se podría entender muchas cosas de la lengua quechua. Por ejemplo, las lenguas túrquicas tienen una parte de la oración que se llama postposición, y ningún lingüista que ha descrito el quechua como lengua de postposiciones. La postposición es una parte de la oración que está casi al final. Es importante porque de las postposiciones salen los sufijos y el quechua es una lengua que tiene muchos sufijos, que cambian el sentido a las palabras. La postposición en la oración es anterior al sufijo. Yo descubrí una postposición, pero como tenía dudas consulté con César Itier, que es uno de los quichuólogos más famosos que hay.
Bueno, hice la tesis sobre lenguas y desde que hice la tesis hasta ahora ya ha cambiado mucho el conocimiento. Antes había una clasificación de las lenguas y ahora hay nuevas teorías como la que sostiene Jorge Gómez Rendón, Él dice que las lenguas indígenas del Ecuador son chibchas barbacoanas, claro, menos, el quechua.
Hay un lingüista famoso, que se llama Georges Dumezil, él hace un estudio del léxico del turco y el quechua y encuentra un parentesco, que quizás revele que las dos lenguas se separaron hace mucho tiempo, pero que fueron parientes cercanas.
He hecho muchos trabajos sobre lingüística, un día se me ocurrió hacer una gramática quichua pero descrita en quechua, es decir un metalenguaje de la lengua. Fue un trabajo que duró dos años. Lo hice con un joven quichua José Maldonado y adelantamos bastante, pero no terminamos porque la persona que nos auspiciaba ya no quiso hacerlo más, no entendió lo que queríamos. Buscamos palabras nuevas, neologismos en quichua para decir sustantivo, adjetivo, verbo. Fue un estudio muy fuerte que duró dos años.
Tengo doce libros escritos. El fundamental para mucha gente se llama Historia del pueblo quechua. Tengo también un diccionario con los nuevos términos, tomé como ejemplo, lo que hicieron los vascos.
Ahí están los libros. -Ileana se levantó a indicarme sus libros que los tenía mezclados con otros en su oficina. Encontró la gramática que trabajó durante dos años y el diccionario. El Estado plurinacional, otro libro de mitos. Algunos de sus libros se encuentran en la librería Abya Yala.
Tengo uno que me publicaron en España, se llama Entre ciudadanía y nacionalidad, debe estar por ahí, pero no lo encuentro. Este es un libro bien grande. De España me mandaron solamente cuatro, ejemplares, uno está en la Universidad Andina. Tengo uno nuevo que se llama Identidades históricas de los Pueblos Indígenas. Escribí hace tres años y después que me rompí el brazo ya no hice nada.
Las diferencias culturales no son fáciles de superar
Hace varios años Ileana, en una clase en la facultad de Comunicación, contó una historia sobre una persona que conoció en su tiempo en Rusia. En este momento vuelve a recordar, pero ahora ya no con alegría sino como algo que reforzó su ideología.
Mesfen Araya era de Etiopía. En unas vacaciones la universidad nos pagó una gira por los países Bálticos en tren. En cada estación nos quedamos un tiempito porque íbamos conociendo, no solo las ciudades, sino también por el campo, todo era muy lindo. En una de esas que bajamos del tren conocí a este joven e hicimos amistad, después hubo un tinte amoroso que terminó mal.
A la universidad fueron muchos africanos que eran príncipes, porque eran pueblos tribales, Mesfen también “príncipe”, llevaba colgada una gran cruz de oro macizo. Hicimos amistad, él era muy inteligente, estudiaba medicina. La cultura era bastante diferente, un día me enseñó una foto de la casa de los abuelos y era una casa gigantesca pero no tenía ni una sola ventana, solamente una puerta. Entonces me pareció raro, y pregunté por qué sin ventanas. Me dijo que las casas son así para que no entrara la luz y poder descansar bien dentro de ellas. Las diferencias culturales no son fáciles de superar.
Él era amigo del embajador de Etiopía y fuimos a comer en la embajada, todo se comía con la mano, pero la comida era deliciosa. Una vez me puse un vestido de Etiopía para impresionarle, era una gasa blanca, me envolví desde la cabeza. Él me dice, no te queda bien porque tú eres muy blanca. Fue como un balde de agua fría. Eso ya me molestó, pero bueno, pasó.
Otro día estábamos sentados en el metro de Moscú. El metro es fantástico, parece un palacio. Él me dijo, sería maravilloso si tu fueras negra. Entonces dije, “hasta aquí hemos llegado”, tú eres racista. A ti te parece que el máximo de la belleza solamente se puede encontrar en una mujer negra y esta relación no va a resultar porque yo siempre voy a pensar que no soy negra y que no podrías amarme porque soy blanca. Es mejor que terminemos, no ha sido mucho tiempo, no ha pasado nada. Eres mi amigo, pero eso no impide que tengas una idea racista en la relación.
Después supe que se fue a Londres y se graduó de médico. Me imagino que se encontró con una niña negra bella, porque las mujeres de Etiopía son hermosas por eso él también era muy guapo.
Muchos nombres de personas increíbles
En la vida de Ileana han pasado muchas personas, son casi ochenta y cinco años y cada persona guarda recuerdos de la maestra o la investigadora, pero otros guardan en su memoria a Ileana como amiga y esposa. Los nombres que salen de la voz de Ileana brotan con mucha claridad, no hay algo que se olvide.
Entre las personas inolvidables hay un lingüista que me dirigió la tesis, yo no me olvido de él porque era realmente un científico, especialista en lenguas aglutinantes. Él es uno de los seres extraordinarios que conocí en Rusia, hubo mucha gente así. Mi esposo se llama Lenin, tuvimos un gran amigo los dos, Stephan Mamontov, él vino al Ecuador y tomó cariño a los ecuatorianos, a unos cuantos nos invitaba a su casa. Tengo una foto y siempre que veo lo recuerdo con enorme cariño. Eso en Rusia.
A algunos amigos que yo tengo les considero seres excepcionales por varias razones. Tengo una amiga, por ella estudié quichua, ella es brasileña se llama Julieta Haidar, su padre era libanés. Ella estudió lingüística en España, era una mujer que tenía una fuerza interior enorme. Logró hacer un equipo de investigación que estaba conformado por Ruth Moya, una argentina llamada Martha de Diago que se regresó a la Argentina.
Otra persona especial es mi esposo, él es crítico de arte, es arquitecto, su papá lo nombró Lenin porque era comunista. Yo no me casé con él porque es extraordinario, porque cuando uno es joven no se da cuenta de muchas cosas, pero con el tiempo lo que me llama la atención es que tiene una percepción estética muy refinada. Él hizo esta casa, ya ves que es una casa muy linda, es una casa barata porque la madera no costó mucho , pero es la concepción del espacio lo que es estético y también los cuadros, los que con el tiempo le han ido regalando, por ejemplo un gallo que le regaló el famoso pintor cubano, Mariano Rodríguez. Otro es de Tábara, famoso pintor que le gusta mucho.
He tenido alumnos que se me han quedado en la memoria porque han sido fantásticos. Juan Carlos Moya, él es escritor y tiene varias novelas. Tiene una sensibilidad muy grande, yo contaba muchas anécdotas de la gente, de los países que he conocido, de las cosas que me han pasado a mí y a este le impresionaban tanto que hasta lloraba. Me acuerdo de él, tiene una novela que se llama Caballos Rojos, es muy buena. También me llamaba la atención una chica, Cecibel, que hasta la manera de vestirse era diferente, tenía un refinamiento, escribía poesía, era una chica bellísima.
Después yo hice parte de un grupo de mujeres políticas. Ese grupo era muy interesante porque había personas de izquierda y personas que no eran de izquierda. Pero las que sí éramos llevábamos el agua a nuestro molino y el movimiento “Mujeres por la Democracia” era tomado como un movimiento de izquierda.
¡Mamita Tránsito, mamita tránsito!
“Era hermoso verla vivir con la alegría y la sencilla grandeza que guiaba sus actos. Sentada delante de su casita adonde de vez en cuando llegaban las ráfagas heladas del Cayambe, miraba en lontananza las tierras que ella consiguió para los comuneros de La Chimba. Había acumulado nostalgias, conservado ilusiones y borrado rencores”. Ileana Almeida
Mamita Tránsito en la voz de Ileana es humana, la mujer luchadora del Partido Comunista es sabia y dulce. Ileana cuenta la amistad valiosa de muchos años. Al escucharla me nacen sonrisas y lágrimas. Siento la calidez de la cabaña de mamita Tránsito, como Ileana la llama, y siento el frío del Cayambe. Ileana me transmite una mama Tránsito humana que vive en el Cayambe y en su corazón.
¡Uuy! bien que me haces acuerdo, claro que la conocí. Yo escribí sobre ella. Mama Tránsito era un ser fantástico, fabuloso. Ella era del Partido Comunista y siempre decía, Yo seré comunista hasta el día de mi muerte, me moriré comunista.
Una vez vino enferma a la casa, fuimos al médico, Yo le dije mama Tránsito debe tomar los medicamentos, pero ella dijo que no se los iba a tomar, que va a ir a la escuela de al frente y va a ver unas hierbas y se va a poner en la cara. Trajo unas hierbas en un pañuelo sucio, lleno de tierra y lodo. Pidió la plancha, planchó el pañuelo, puso las hierbas calientitas, se amarró en la cara. No quiso acostarse en la cama porque dijo que no está acostumbrada y se acostó en el suelo. Al otro día amaneció bien de la cara.
Ella luchó a favor de los indígenas para que la iglesia les devolviera la tierra a sus dueños. Venía caminando desde Cayambe a Quito. Hasta el final consiguió que la tierra fuera de los indígenas. Era un ser especial, vivía en una chocita en una colina que dijo le regaló Galo Plaza, desde abajo le gritaba yo. – ¡Mamita Tránsito, Mamita Tránsito! Y ahí se demoraba un poco porque era muy vanidosa. Se ponía un centru nuevo que tenía, una chalina y cogía el rondín y desde arriba tocaba.
Martha Bulnes también es un ser lindo. Ella es de una familia aristocrática de Chile. El abuelo, creo que fue presidente de la nación. Ahora vive en Canadá porque se casó con un lingüista peruano que enseña en la universidad de Montreal. Se subió al avión, se sentó a lado de Juan Carlos, que era hermano cristiano en ese tiempo, le preguntó – ¿Usted no sabe qué diferencia hay entre definición, concepto y categoría? Él le contestó, le explicó, se casaron y se fueron a vivir primero al Cusco, después a Chile y luego a Canadá. Pero ella siempre se acuerda de su experiencia en Ecuador con los indígenas. Sobre todo, se acuerda del Ariruma y de Nina Pacari porque era muy amiga de ellos. Yo tengo una foto con ella, estamos guapas.

A otra persona que es bueno y necesario recordar es a María Luisa Gómez de la Torre. Era un ser lindísimo, muy amiga de Dolores Cacuango. Hay unas fotos que tomó Rolf Blomberg, en ellas se notan su belleza y dulzura.
Con Monseñor Leónidas Proaño íbamos a las comunidades y él se sentaba a la puerta de las de las chozas, escuchaba y escuchaba lo que le decían los indígenas. Ese también fue un ser fabuloso. Al comienzo era de derecha y poco a poco al conocer a los indígenas se hizo de izquierda. Luchó contra los gamonales.
Nos pusimos a buscar las fotos con sus amigos en el computador, ella me indicaba las carpetas para que yo buscara. Después de buscar un largo tiempo y con poco éxito Ileana recuerda los días que le tomaron esas fotos. Viven en su memoria que es el lugar más valioso que puede tener.
Luna, broche de plata en la noche
Una rosa es una rosa, es una rosa, es una rosa de Gertrude Stein, uno de los poemas favoritos con los que Ileana enseñaba en la universidad es similar a los que ahora escribe. Los poemas y los cuentos los narra como si fueran parte de una receta, se los conoce de memoria.
Lago mago
entre tus ropajes escondes el secreto de lo azul
Luna
Luna una
broche de plata en la noche
Sol
sol solo
gorrión en llamas.
Escribí un relato poético sobre un compañero palestino que tuve en la universidad. Fue caminando hasta Jordania cuando los soldados israelitas expulsaron a los palestinos de su territorio. Él lloraba cuando contaba sus desgracias, entonces escribí el relato literario.
Literaturas andinas
Los indígenas del Tahuantinsuyo no tuvieron escritura desarrollada. Se ha discutido si los tucapus son una forma de escribir. Unos dicen que sí. Hay una túnica famosa, la de Tupac Yupanqui (museo de Washington), que parece que tuviera algún símbolo gramatical, pero todavía no está definida la idea.
En la actualidad, tengo yo algo muy interesante, un relato sobre el Cacique Tisaleo que está traducido al quichua por Luis Montaluisa, lo tengo en español y quichua, quisiera publicarlo.
Los quechuas en Perú si están escribiendo literatura, los aimaras también lo hacen, Ariruma Kowi, aquí en Ecuador, tiene poemas en quichua y escribió en su lengua en el periódico el Universo por algunos años, pero el quichua no termina de pasar de lengua oral a lengua escrita.
A los alumnos siempre les he tratado como si fueran mis hijos y ellos siempre han tenido un fuerte cariño por mí. Aprendieron mucho, creo que más por amistad que por pedagogía usual.
El sol no se ha ido todavía, las horas pasaron rápido e Ileana me despide con otro abrazo, me dice que parece mi abuelita y yo le agradezco por la memoria, por la vida y la felicidad. Tengo el libro que me regaló sobre estudios semióticos y el kichwa y dos fotos que contrastan por su cabello plateado y el mío negro. Espero volver a leer más sobre ella o sus escritos, no sé si llamarla mama Ileana, pero la recuerdo con el mismo cariño y admiración que ella recuerda a todos sus amigos.
Foto de portada: Pintura Enrique Tábara Zerna (1930-2021)
Imágenes en texto: Diego O. Yépez.