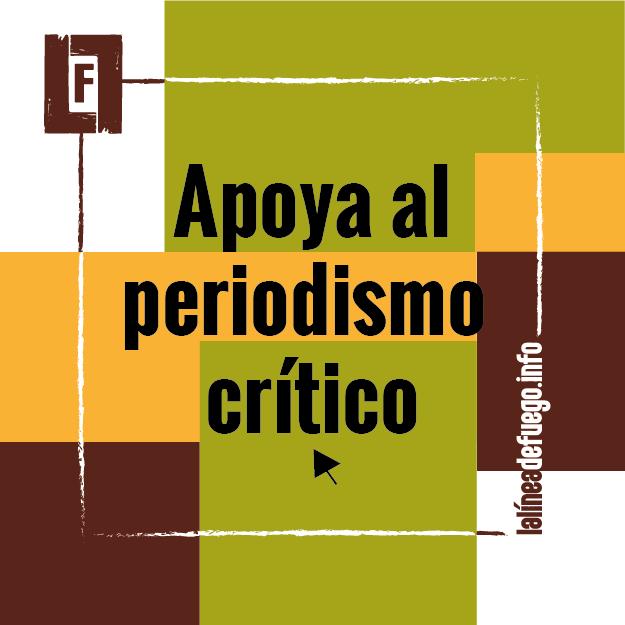Por Alberto Acosta¹
“Nos estamos jugando el modelo de sociedad para las próximas décadas. Porque en este mundo en llamas, el conflicto de fondo es aquel que enfrenta al capital contra la vida, a los intereses privados contra los bienes comunes, a las mercancías contra los derechos.”
Miguel Urbán Crespo
Eurodiputado 2015-2024
Todo indica que entramos más y más en un nuevo y complejo período en la historia de la Humanidad. Instituciones internacionales de la postguerra, como Naciones Unidas, creadas para asegurar la Paz e impulsar “el desarrollo”, estableciendo normas económicas para intentar alentar relaciones fluidas entre los países, están seriamente debilitadas.
Los principios que sustentaban el modelo de democracia inspirados en la fantasía del “sueño americano” se desvanecen a pasos acelerados. La expulsión de un grupo de ciudadanos venezolanos, para confinarlos en una cárcel en El Salvador, atropellando una decisión judicial, es solo una de tantas muestras de la crueldad cada vez más arraigada en la política de los EEUU y de otras partes del planeta. Se trata de “una crueldad bien afinada”, ejercida contra migrantes y refugiados, como reclamaba un líder regional de Alternativa para Alemania (AfD), partido de extrema derecha catapultado al segundo lugar en las recientes elecciones.
Los derechos alcanzados en largas jornadas de lucha son atacados sistemáticamente a nivel global, desde posiciones cargadas de resentimientos y odio. Dicen combatir la “ideología” woke, es decir las libertades individuales, los derechos colectivos, los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, los derechos de las colectividades afro e indígenas y los derechos laborales. También arremeten contra los Derechos de la Naturaleza y, por supuesto, contra sentimientos como la compasión, la empatía y las prácticas de cuidado, solidarias y recíprocas. Rasgos fascistas emergen por todo lado.
Nos encontramos, en especial, frente al desesperado intento de un imperio decadente por recuperar el poderío de otros tiempos, provocando nuevos y acelerando viejos enfrentamientos inter imperiales, en medio de una policrisis con rasgos de colapso civilizatorio.
Con la avalancha de decisiones desatada por el presidente Donald Trump como telón de fondo, gran parte de la atención general se concentra en la guerra arancelaria, la que provoca un profundo cuestionamiento de un libre comercio imposible de practicar, pero dogma indiscutible del discurso hegemónico.
A escala internacional la libertad de comercio nunca ha existido. Ni siquiera Gran Bretaña, el primer imperio capitalista industrializado con vocación de dominio global, practicó la tan pregonada libertad comercial. Fue gracias a su poderío naval como impuso sus intereses en el siglo XIX: a cañonazos introdujo el opio en China, o bloqueó los mercados de sus extensas colonias o de los bisoños países recién independizados en América del Sur para monopolizar en ellos la venta de textiles elaborados en Manchester y Lancashire. Las otras potencias europeas tampoco constituyeron una excepción.
En la otra orilla del Atlántico, con una economía mucho menos competitiva que la británica, EEUU repudió inicialmente el libre comercio. Ulysses Grant, héroe de la guerra de secesión y presidente de EEUU entre1868 y 1876, declaró que “dentro de 200 años, cuando América haya obtenido del proteccionismo todo lo que pueda ofrecer, también adoptará el libre comercio”. Y vaya que lograron sus objetivos, gracias a barreras comerciales de todo tipo, e incluso apoyándose una y otra vez en sus marines. Así, cuando surgió como vencedor de la segunda guerra mundial, respaldado por la industria manufacturera más grande y productiva del mundo, EEUU finalmente aceptó el mantra de las ventajas comparativas y presionó en el GATT – el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en inglés General Agreement on Tariffs and Trade) para que todos asuman el dogma del libre comercio.
Ni los países asiáticos, Japón o China, ni Rusia, han sido o son librecambistas.
Lo cierto es que una vez que un país rico ha logrado sus objetivos, reclama a los demás la apertura comercial, la desregulación económica, el desmantelamiento de barreras para los flujos de capitales, en suma, la adopción de instituciones funcionales a la acumulación de capital. Solo entonces invocan la vieja teoría de las ventajas comparativas. Y esa narrativa está siendo pulverizada por el presidente Trump en estos días. Este giro prueba que las recetas del neoliberalismo -neocolonial en su esencia- han fracasado. Ya no sirven para facilitar al capital las tasas de ganancia esperadas por los accionistas de las transnacionales, ni para generar condiciones mínimas de subsistencia a la mayoría de la población incluso en los países del capitalismo metropolitano.
La libertad económica no pasa de ser una entelequia. La división internacional del trabajo, globalizada en función de los requerimientos del capital transnacional, exige hoy ajustes que destrozan principios que se consideraban inamovibles. Poco importa que esto implique debilitar la otrora sacrosanta OMC: Organización Mundial de Comercio, sucesora del GATT, o desmontar las normas internacionales con las que supuestamente se administraba el capitalismo globalizado. En estos días, en medio del desconcierto orquestado por Donald Trump presenciamos cómo se desbarata, sin pudor alguno, el cuento del libre comercio, como parte de una estrategia cocinada con mucha anticipación por la oligarquía transnacional que lo respalda.
Hoy vemos cómo se desvanecen en el aire los mal llamados tratados de libre comercio (TLC), al fragor de la guerra arancelaria desatada por Trump en contra de sus socios comerciales contiguos (Canadá y México). Guerra arancelaria que se extiende a China, su némesis geopolítica y económica, y a otros países, como los de la Unión Europea. Y muchos de estos países responden con medidas similares, como si estuvieran empeñados en reeditar la política de empobrecer al vecino (la “beggar-my-neighbor policy”), que aceleró la gran depresión en los años treinta del siglo pasado.
En realidad, no hay motivo para sorprenderse. El neoproteccionismo ha estado presente desde hace rato. En las últimas décadas EEUU optó, una y otra vez, por una política comercial que combina el proteccionismo en los sectores en los que ha perdido competitividad, con la promoción del libre comercio en los sectores en que son competitivos. La novedad de estos días es que, en medio de un insostenible déficit de la balanza de bienes y servicios, la aparente “guerra comercial más tonta de la historia”, como la ha calificado The Wall Street Journal con aparente ingenuidad, es en verdad una “fuga hacia adelante”, optando por mayores niveles arancelarios, en un intento simultáneo de relanzar su alicaída economía y recuperar la condición hegemónica de su moneda -el dólar- con poder liberatorio global.
La inexistencia de un mercado mundial libre no quiere decir que su establecimiento aseguraría los objetivos planteados por sus panegíricos. El funcionamiento de los mercados, para los fines instrumentales que el capital les asigna, exige que no sean completamente libres. Mercados respaldados en esquemas liberalizadores nunca han funcionado bien y han acabado en catástrofes económicas. En la práctica el mal llamado “libre comercio” ha sido inmoral, ineficiente e injusto. Incluso ha conducido al caos a sociedades enteras y ha destruido la Naturaleza. La creencia de que existe -y que funciona- la “mano invisible” siempre ha permitido la acción impune de manos visibles…
No es fácil anticipar hacia dónde evolucionara? el mundo y cómo los grupos de poder global lo refuncionalizarán para mantener activa la mega-máquina de acumulación y muerte que es el capitalismo. El momento es terrible. La violencia y la destrucción, la crueldad y la mentira, están normalizadas. Lo confirman la reacción pasiva de muchos gobiernos y la tolerancia de amplios segmentos de la población mundial frente al genocidio del pueblo palestino o ante el mismo colapso ecológico, que ha perdido su protagonismo desplazado más y más ante las crecientes presiones autoritarias y militaristas.
Las armas recuperan su condición de primer argumento de política internacional de las grandes potencias. Los países de la Unión Europea quieren recobrar el poder militar cedido a EEUU luego de la segunda guerra mundial. Rusia está en plan de engullir territorios aledaños. China ejercita su musculatura militar y se muestra dispuesta a la confrontación. El ejército estadunidense es abiertamente instrumentado como mercenario del capital transnacional; mientras que, sin rubor, el otrora “guardián de la libertad y de la democracia” actúa abiertamente como sicario mafioso, para atemorizar a quienes no muestran docilidad.
Con esta perspectiva, de vuelta al plano económico, es necesario tener presente que el comercio y el financiamiento externo han sido y son mecanismos insustituibles para transferir riquezas y concentrar ventajas a favor de los países ricos. La deuda externa ha servido y sirve como un mecanismo violento cuyo objetivo es forzar al país deudor a cumplir la voluntad de sus acreedores. Después del mercado financiero, el comercio exterior ha sido y es el medio que más velozmente procesa los requerimientos del capitalismo metropolitano. Estos son los canales de la inserción sumisa de los países latinoamericanos en la globalización del capital.
Desde su “descubrimiento” América Latina fue utilizada como territorio para la expansión colonial de las potencias europeas. Al ser forzada a integrarse en la naciente división internacional del trabajo como productora y exportadora de materias primas, que sustentó el despliegue del capitalismo. Durante siglos los actuales países industrializados impusieron sus intereses, sus patrones de consumo y de producción. A partir de esta relación asimétrica consolidaron su posición dominante en la economía global. Ahora, en medio de la disputa inter-imperialista en la que nos debatimos -con imperios en auge, como el chino; con imperios en decadencia, como el estadunidense; con imperios en reconstrucción, como el ruso; y, asediados por otras naciones globalmente emergentes, como la India- se ha desatado una voraz carrera para asegurarse recursos estratégicos vitales en sus planes expansionistas. Sea que endosen el negacionismo ecológico, o que finjan preocupación por el colapso ecológico, todas esas potencias impulsan un “colonialismo verde” que les asegure minerales estratégicos y el control de la mayor cantidad de territorios latinoamericanos, africanos, asiáticos e inclusive europeos.
Como resultado de estos empeños imperiales, con la obtención de ganancias como gran leitmotiv y la codicia como la gran locomotora social, se acelera el proceso simultáneo de deshumanización de la Humanidad y de desnaturalización de la Naturaleza.
Todo esto impacta diferenciadamente en Latinoamérica. En una región caracterizada por la heterogeneidad, las modalidades de inserción en la economía global y los alcances de esta dependen de las diversas realidades nacionales. Más complicada es la realidad regional con Brasil, que no archiva sus ínfulas sub-imperiales. En la práctica, luego de medio siglo de neoliberalismo y renovados extractivismos, con los capitales del crimen transnacional desbocados y copando la institucionalidad de varios países, la desintegración regional es inocultable.
Estamos presenciando la demolición de la arquitectura política y económica de la postguerra, con una Organización de Naciones Unidas debilitada y con algunas de sus instituciones en franco desmantelamiento. En este escenario cobra renovada fuerza la necesidad de una real integración regional, lo más autónoma y amplia que sea posible. No sirven de nada los discursos vacíos de contenido práctico de los progresismos.
En este momento, con gobernantes de tan disímiles orientaciones ideológicas, las alternativas pasan -o deberían pasar- por acciones unitarias desde abajo, que aglutinen a los pueblos de la región. Además, cuando hasta la apología del individualismo a ultranza comienza a hacer agua, las respuestas comunitarias, como base para una creciente radicalización de la democracia, son cada vez más urgentes y necesarias.
Para concluir esta apretada lectura de la realidad mundial, es imperativo reconocer que es posible y necesario diferenciar los diversos tipos de capitalismo realmente existentes -anglosajón, renano, nipón, chino, ruso, periférico-, pero no es suficiente. Muchos menos admitir la posibilidad de administrar el capitalismo de forma auténticamente democrática. Lo que interesa, una vez más, es identificar cuál es la matriz profunda del capitalismo, en tanto sistema de valores, en tanto modo civilizatorio que se nutre de sofocar la vida misma. Es necesario rebasar la descripción epidérmica del sistema; pues, así como las serpientes cambian periódicamente de piel para seguir creciendo, el capitalismo se mimetiza, se camufla y sigue reptando, pero no deja de ser capitalismo.
Entonces, el gran reto consiste en comprender la esencia del capitalismo, para no quedarnos estudiando “las pieles” que va dejando en su camino y menos aún para equivocarnos creyendo que la serpiente a muerto. Esto es vital, en un momento en que parecería que transitamos por una senda capitalista post-neoliberal, cada vez más brutal y deshumanizada, a la par que desnaturalizada.-
Túbingen, 29.03.25
[1] Economista ecuatoriano. Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008).
Foto de portada tomada de la web.